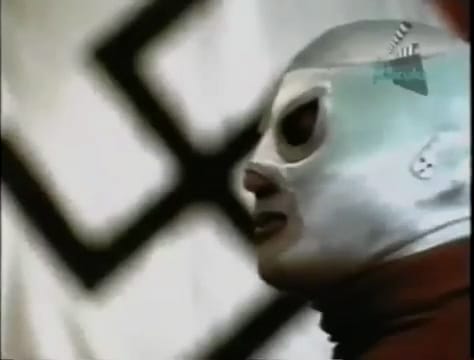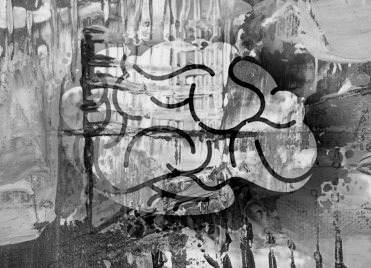Desde gradas los ojos de un niño observan el eufórico rostro del gladiador que deja a su rival tendido en el suelo; su cabellera, rostro y cuerpo bañados en sudor dan testimonio de la furiosa batalla ocurrida entre ambos gurreros: el niño lleno de emoción, ignora que la imagen del “Vampiro Canadiense” dando un furioso grito sobre aquel cuadrilátero quedará en su memoria durante muchos años, ahora mismo, solo piensa en seguir disfrutando junto a sus padres aquella función de lucha libre ilusionado con la posibilidad de que al concluir, pueda obtener alguna foto o autógrafo de aquellos fuertes y valientes luchadores. Al final consigue varias firmas así como la foto con uno de ellos quien por cierto, no era cualquier luchador, sino uno de los más importantes del medio a quien sólo había visto por televisión: el “Perro Aguayo”.
Esta historia que podría ser la de cualquier niño mexicano de los 90´s, evoca la ilusión y emociones con que los espectadores disfrutan de un deporte que forma parte de la cultura popular mexicana que apareció en nuestro país en la década de los 30´s gracias al promotor Salvador Lutteroth González y ha ido evolucionando con el paso del tiempo respondiendo a la demanda de las nuevas generaciones.
El uso de máscaras es un elemento que caracteriza a la lucha libre mexicana, ya que en la estadounidense prácticamente no se emplean y en la japonesa su uso no es tan numeroso como en México, siendo “Ciclón” en los años 30´s, el primer luchador en haber usado una máscara del que se tenga registro en nuestro país.
Sin duda, la televisión es un elemento que contribuyó a masificar la lucha libre hasta convertirla en un deporte nacional y actualmente en un atractivo para los extranjeros que cada martes y viernes abarrotan las calles de la colonia doctores con vagonetas y autobuses de las agencias de viaje que incluyen en su tour, una entrada a la Arena México trayendo con ello una importante derrama económica (y elevación de precios, desde luego).
La magia de la lucha libre llegó a la pantalla grande con luchadores como “Huracán Ramírez”, “El Cavernario”, “Blue Demon”, “Tinieblas”, “Alushe”, Black Shadow, “El Santo” y otros tantos que con su incursión en el séptimo arte aumentaron la admiración del público mexicano sobre sus gladiadores.
De entre la basta filmografía donde los guerreros del encordado entran a escena saltó a mi vista la película “Anónimo mortal” cuyo protagonista es “El Santo”, ya que en ella se alimentan las hogueras de dos grandes leyendas: una consistente en que la derrota del führer nunca fue total, siendo que algunas de sus fuerzas lograron salir de Europa para refugiarse en México y Sudamérica; la otra, es la del propio enmascarado de plata, quien además de enfrentarse a bandas de mafiosos, monstruos, lobas y mujeres vampiro, entre muchos otros sanguinarios y violentos personajes, ahora habría de cubrirse de gloria enfrentándose a las reminiscencias del nazismo que una vez reorganizado en tierras americanas, comenzaría por cobrar venganza sobre aquellos que combatieron o se negaron a colaborar con el Tercer Reich.
La cinta inicia con fuerza: sin mayor preámbulo un sujeto con acento alemán entra a una joyería simulando su interés por un collar; repentinamente desenfunda una pistola, intercambia un par de palabras con la víctima y de inmediato le da muerte para luego irse sin robar una sola alhaja. A partir de entonces se desatan una serie de homicidios misteriosos y cartas amenazantes sin que la policía aun con la ayuda de “El Santo” sea capaz de poner un alto, hasta que nuestro héroe de plata logra infiltrarse en la fortaleza secreta de los nazis y se enfrenta a ellos empleando sus mejores llaves y golpes.
Sí, “El Santo” peleó contra los nazis, o neonazis en todo caso, claro que ello podría parecernos salir de toda proporción lógica, sin embargo; ¿qué es la lucha libre sino la posibilidad de ver a nuestros héroes batiéndose con rudeza en el pancracio para brindar al espectador un momento surrealista, donde la ilusión, sangre, gritos, dolor, golpes, llaves, dramatismo y comicidad se entremezclan brindándonos un espectáculo único?; ¿qué es la lucha libre, sino los gritos ensordecedores de la multitud que desde la grada desborda sus pasiones, mientras los gladiadores contemporáneos se baten en una encarnecida lucha por ganar la máscara o cabellera del rival a riesgo de perder la propia?, poniendo además, por cierto, en juego su honor, carrera, físico y a veces, lamentablemente hasta su vida.
Más allá de cubrir los cánones cinematográficos o teatrales exigidos por los críticos de ambas expresiones artísticas, ya sea en el cine o en el cuadrilátero, la lucha libre mexicana nos regala una infinita gama de personajes guerreros que brindan al espectador una exhibición de violencia y sangre que sacia de forma organizada las sanguinarias pasiones humanas, y aunque muchos le reprochen que está manchada por la simulación o falsedad debido a que los luchadores pelean mediante contratos con grandes empresas, habría que decir, ya que gracias a Hollywood muchos lo ignoran, que la mayoría de los gladiadores de la antigua Roma también peleaban mediante contrato y los organizadores generalmente procuraban evitar la muerte de los contendientes (por diversos motivos su deceso implicaba un gasto extra para el contratante de un espectáculo de por sí oneroso).
Con toda su parafernalia, la lucha libre mexicana nutrida por luchadores de todo tipo de género, estatura, complexión y autopercepción, es un escenario enorme donde la magia de los enmascarados, las cabelleras largas, rudos, técnicos, luces, sillazos, jaulas, narraciones épicas, acrobacias y vuelos que desafían la muerte, se conjugan para crear un espectáculo que se ha convertido en un elemento distintivo de la cultura mexicana.
Previamente a poner punto final a este artículo su autor cierra un álbum fotográfico no sin antes revivir al menos por unos instantes, la ilusión de aquella función de lucha libre en algún gimnasio popular al sur de la Ciudad de México.
Víctor Hugo Martínez Barrera
______________________________________________________________________
Se formó como abogado en la Facultad de Derecho de la UNAM y, como historiador, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sus líneas de trabajo son el Derecho Constitucional, los derechos de los pueblos indígenas y el período posclásico mesoamericano.