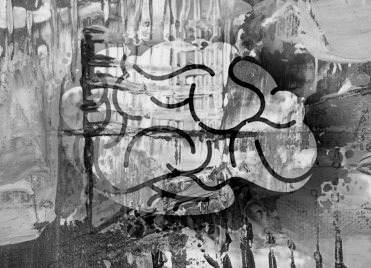El tiempo sí que pasa volando. Aún recuerdo la llamada de mi amigo Sergio Quintanilla en el 2021, cuando me invitó a colaborar en este proyecto al que le tengo tanto cariño. El 13 de abril del 2025 la revista cumple 4 años en los que se han unido nuevos colaboradores, en los que he aprendido más sobre el arte y, sobre todo, en los que ha crecido poco a poco la comunidad de lectores que nos siguen y a quienes agradezco su tiempo e interés. Muchas felicidades revista 13 de Abril, que vengan muchos festejos más.
Dicho lo anterior, comencemos con la primera entrega del quinto año de este maravilloso proyecto cultural.
Dado que el artículo Arte islámico, más allá del occidente, tuvo muy buena recepción de los lectores y, por los amables comentarios de mi amigo y colaborador de la revista Víctor Hugo Martínez Barrera (quien me sugirió abundar más en otros aspectos), decidí realizar esta entrega, dedicada a la música dentro del Islam.
La música, al igual que los demás elementos artísticos analizados en el artículo anterior, es una amalgama de culturas que el Islam adaptó a la perfección a su contexto, ya que tomó elementos de los árabes, persas, turcos, bereberes, andalusíes y, por supuesto, del Imperio Romano de Oriente, también llamado Bizantino.
Por mucho que cueste creerlo, por los injustos estereotipos que tiene el Islam sobre el extremismo dogmático, resulta interesante que esta religión carece de música sacra, como sucede con el Catolicismo; sin embargo, sí juega un papel importante, como más adelante veremos.
Antes de adentrarnos en las características principales de la música en el Islam y otros aspectos, deben saber que existe un enorme debate sobre si esta rama artística está prohibida en la vida de los musulmanes. Así como lo leyeron. Esta situación se remonta a los primeros años de dicha religión, en los que se consideraba que los músicos estaban relacionados con ambientes inmorales y pecaminosos (pues equivocados no estaban, guiño), razón por la que los califas solo permitieron aquella que tuviera como objeto la recitación del Corán[1].
Por otra parte, hay un grupo que sostiene que la música es inherente al Islam y que tiene orígenes abrahámicos, ya que en los textos bíblicos se hace referencia a elementos musicales que dan pauta para aseverar –en su creencia- que la primera práctica musical es, por naturaleza, en la mezquita[2].
En concreto, lo anterior deviene del libro de Samuel, capítulo 10, versículo 5[3], y el capítulo 16, versículo 23[4], lo que hace sentido con la permisión para fines recitativos.
No obstante, la realidad supera a cualquier debate y solo era cuestión de tiempo para que una de las dos posturas tomara la delantera, pues con las diversas influencias culturales, pronto se adoptó como un elemento del Islam, especialmente durante la dinastía de los omeyas, quienes a diferencia de los califas, le dieron mayor importancia a la música y, con el paso de los años, dejó de ser solo arte para convertirse también en ciencia[5], por sus aplicaciones matemáticas, así como medicinales, dada su utilidad para tratar enfermedades mentales, como fue explorado por Al-Kindí[6], quien notó que podía tener propiedades terapéuticas[7]. Este aspecto es relevante, pues de acuerdo con las fuentes consultadas, dio pauta a la creación de modos musicales para provocar diferentes estados de ánimo, los llamados maqām.
El maqām constituye el sello característico de la música en el Islam, pues se trata de las escalas (como do, re mi, fa, sol, la, si) y los modos (patrones de intervalos) que se utilizan, con la peculiaridad de que recurren a lo que se conoce como microtonalismo, que es de donde proviene ese toque único que nos transporta a esas tierras lejanas.
Para explicar mejor esta diferencia con la música occidental, imaginen que esta se vale únicamente de 12 sonidos (semitonos, propiamente), que pueden asociarlos con las teclas blancas y negras del piano. En el contexto de la música del Oriente Próximo, se usan más de 12 sonidos, que sería como subdividir las teclas del piano en piezas más pequeñas, que es de donde viene esa sensación mística.
Ahora bien, el maqām se conforma por los siguientes elementos:
- Una escala sobre la que se ejecuta la melodía, como en la música occidental, aunque puede ser microtonal.
- Por lo anterior, existe un punto de gravedad, consistente en un tono dominante, como la nota do, en la escala del mismo nombre.
- Frases melódicas típicas.
- Cambio de tonalidad, similar a las modulaciones en la música occidental. De forma simple, equivale a pasar de un contexto centrado en la nota si, a otro en la nota fa.
- Emociones asociadas. Existen diferentes tipos[8], como el Hijaz[9], relacionado con el misticismo, el Bayati, con la súplica, o el Saba[10] con la tristeza y el dolor. En las referencias les proporciono algunos ejemplos.
Por otra parte, el maqām también se usa durante la recitación del Corán, como antes fue mencionado, con la intención de dotar de musicalidad la ejecución. En el siguiente enlace pueden encontrar un ejemplo de cómo se escucha el rezo combinado con música: https://www.youtube.com/watch?v=tvYwriV0Smc&ab_channel=Videosislam
Hay una característica adicional que excluí a propósito del listado, y es la improvisación, ya que a pesar de tener un ritmo determinado, se enriquece con variaciones espontáneas que se basan en la estructura modal. Este punto me pareció interesante, ya que guarda amplia semejanza con el Jazz, o bien, con la música del periodo Barroco, en la que los músicos añadían elementos a la composición original mientras la ejecutaban.
Más allá del maqām, la música en el Islam tiene otro elemento que me parece bellísimo, y es la relación que tiene con la poesía, pues están ampliamente vinculadas, ya que un buen número de obras son musicalizaciones de poemas, lo que reafirma el contenido espiritual del arte islámico en general.
De este aspecto deriva el samā (escucha) de la música sufí. El samā, en palabras del poeta persa Rumí, “es el adorno del alma que ayuda a ésta a descubrir el amor, a experimentar el escalofrío del encuentro, a despojarse de los velos y a sentirse en presencia de Dios”[11].
El concepto sufí atiende a una práctica mística que busca alcanzar el éxtasis o estados elevados de conciencia, a través de la escucha espiritual de poesía cantada, o bien, música instrumental. Estos rituales se asocian principalmente a los derviches o mevlevíes, que es una cofradía musulmana fundada por los discípulos del poeta Rumí, quienes giran sobre sí mismos hasta alcanzar el objetivo mencionado. Es importante resaltar que esta práctica no es, en esencia, un acto de entretenimiento, sino de conexión divina, ya que el sufismo se considera como un medio para alcanzar el dhikr (recuerdo o invocación de los nombres de Alá).
Uno de los compositores principales de esta vertiente es Buhurizade Mustafá Itri (1640-1712), y pueden encontrar un poco de su obra en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=DWvYm_l0O6Y&list=PL4-hgqLB96NCTnXPDlU3F861WxwBXm9GO&ab_channel=MehmetK
Aunque no es el objetivo del artículo, les comparto esta liga, en la que además de los cánticos de la música Sufí, pueden encontrar de qué va la danza de los dervishes: https://www.youtube.com/watch?v=Ct29ND4lImA&ab_channel=Istanbul
Finalmente, para cerrar esta entrega que podría seguir y seguir porque es un tema imposible de abordar en unas cuantas hojas, retomo el punto del debate sobre la prohibición de la música en el Islam. En líneas anteriores mencioné que una de las posturas tomó ventaja, y lo escribí así porque no se trata de una victoria absoluta. En la actualidad existen ciertos límites, al menos ideológicos, ya que evitan que la música contenga lenguaje inapropiado, que fomente la inmoralidad, que haga apología a la violencia, etcétera.
Personalmente creo que son temas que deben cuidarse pues, como bien intuyeron los sabios islámicos, la música tiene una fuerte relación con los estados del alma. Si bien no apoyo la idea de reprimir la libertad de expresión, tampoco soy partidario del uso de la música para enaltecer ciertas situaciones que propician la descomposición social. Saben de qué hablo.
Deseo haber despertado su interés en un tema que parece tan ajeno a nuestra cultura, pero no por ello carente de belleza, en un sentido artístico y espiritual. Insisto, algo debemos aprender de ellos.
“Éxtasis es el estado que sobreviene cuando se oye la música”.
-Al-Gazalí
Mario Eduardo Villalobos Orozco
________________________________________________
Doctorante en Finanzas por el CESCIJUC, Maestro en Finanzas por la Universidad del Valle de México; es Licenciado en Derecho y Licenciado en Economía, graduado con mención honorífica, por la Universidad Nacional Autónoma de México; además es músico egresado de la Escuela de Iniciación Artística de número 1 del Instituto Nacional de Bellas artes, autor del poemario Cartas a la Lluvia, y colaborador de la revista 13 de abril, desde abril de 2021.
Correo: mevo_vook@hotmail.com FB: Edward Wolvesville
[1] Cfr. eduCaixa (s.f.). El origen de la música árabe. La música y la expansión del islam en la Edad Media. https://educaixa.org/microsites/Un_te_a_la_menta/Origen_musica_arabe/p3.html
[2] Cfr. Ierardo, Estebam (s.f.). La música en el Islam. Temakel. https://www.temakel.com/musicaislam.htm
[3]“Después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos; y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando”.
[4] “Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano; y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él”.
[5] Cfr. eduCaixa (s.f.). El origen de la música árabe. La música y la expansión del islam en la Edad Media.
[6] Polímata nacido en Irak, en el año 801, pionero en la filosofía y ciencia islámica.
[7] Cfr. Ierardo, Esteban, op. Cit.
[8] Los principales son: Bayati, Hijaz, Saba, Rast, Nahawand y Kurd
[9] Hijaz: https://www.youtube.com/watch?v=TYpAMjPxzlI&ab_channel=GeorgeAbyad-Topic
[10]Saba:https://www.youtube.com/watch?v=TqQxW_2cAuc&ab_channel=MohammedAntar%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%86%D8%AA%D8%B1-Topic
[11] Cfr. Eva de Vitray va de Vitray-Meyerovitch: Mystique et poésie en Islam, Djalal Uddin Rumi et l’ordre des derviches tourneurs, Desclée De Brouwer, París, 1972, Ierardo, Estaban, op. cit.